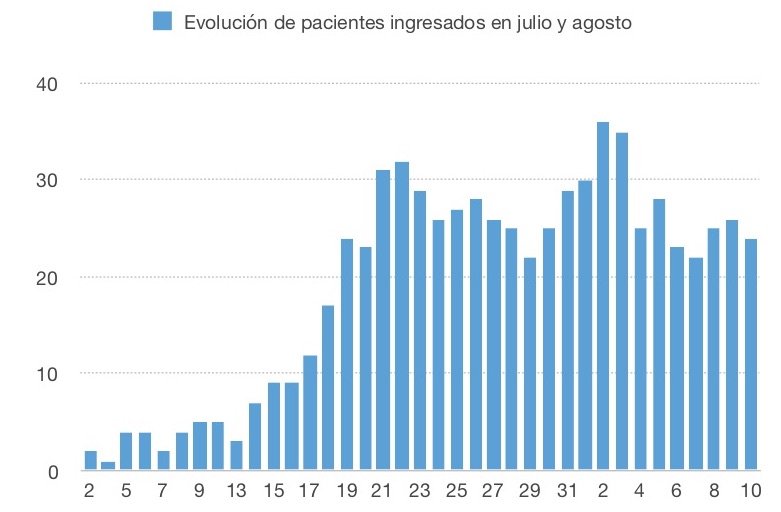[CRÍTICA] ‘Mi vida en el búnker’, de Manuel Ángel Morales Escudero

FRANCISCO MORALES LOMAS | En los últimos años el escritor ponferradino Manuel Ángel Morales Escudero ha publicado un buen número de relatos y novelas con obras como El toque de las ánimas y otros relatos (2020), Somnium (2022) y Mi vida en el búnker (2023). Pero también había publicado en el pasado Poemas (1988), Allá en la montaña (1996), y otras obras narrativas como Cuentos del durmiente (1997), Insectalia (2011), Hikimomori (2016)… por la que obtuvo el Galtelli Literary Prize 2019, III Edizione en honor a la Premio Nobel de Literatura Grazia Deledda. Es también un crítico literario reconocido, perteneciente a la Asociación Española de Críticos Literarios y con el que he tenido oportunidad de compartir experiencias en este sentido tanto en los premios de la crítica como en las reuniones de la Asociación Internacional de Críticos Literarios a la que pertenecemos ambos, y en su caso como secretario de la misma.
La novela que comentamos, Mi vida en el búnker, sigue la estela de las novelas distópicas al uso. Su nacimiento tiene que ver con la pandemia mundial y nos presenta el desarrollo vital de un hombre que decide apartarse del mundo entorno y aislarse, autoprotegerse. Mundos apocalípticos vividos que ahora son empleados como instrumento narrativo y siguen la estela de obras que vienen desde atrás como La peste escarlata de London, La peste de Camus, Ensayo sobre la ceguera de Saramago, Apocalipsis de King, Los ojos de la oscuridad de Koontz, Epidemia de Cook, Guerra mundial Z de Brooks, El año de la plaga de Pastor…
La novedad que aporta esta novela nace de estar inmersa en una realidad que todos hemos vivido pero, obviamente, es amplificada en su contexto, pues el encierro en el búnker es una decisión que lo convierte en un caso especial y al mismo tiempo le permite al autor una profunda reflexión sobre el sentido de la existencia y la esencia del poder y el individuo frente a él. Pero también la agonía de la condición humana que se manifiesta en su absoluta deshumanización en los momentos de pérdida y descomposición social.
En sus ciento treinta páginas logra crear una novela agónica que nos adentra con enorme interés en un mundo del que sabe ofrecer las claves y es desarrollado con absoluto interés y emoción.
En la explicación inicial que lleva a cabo el autor al principio del libro nos advierte de que estamos también en una “época de decadencia del carácter masculino, de odiosa practicidad, de vulgaridad encumbrada, el espíritu se ve abocado a refugiarse en las profundidades . Y así, mientras el mundo se instala en la superficialidad y la estupidez, la idea de bajar al búnker y permanecer allí parece una decisión locamente acertada” (p. 13).
A través de imágenes muy alusivas va abriéndonos al mundo del protagonista que narra en primera persona su existencia diaria, y en capítulos breves de cinco o seis páginas conforma como secuencias cinematográficas que nos recuerdan mucho la importancia que el cine ejerce sobre esta creación tan cinéfila.
Nos va introduciendo en el pánico que ha generado la pandemia y, aunque da la impresión de que no pasa nada, realmente el miedo lo invade todo y ese propio miedo es que le permite aislarse del mundo en el búnker y guardar todo tipo de precauciones. Nos advierte que la vida ya no será como antes y, con una enorme fortaleza (que intenta reivindicar frente al modelo de ese carácter masculino en decadencia) nos dice que “Hace mucho tiempo que me vacuné contra la pena” (p. 20). Está claro que su destino es sobrevivir y como un Robinson lleva su existencia de un modo sencillo y con todo tipo de desconfianzas y precauciones. Animado con un carácter individualista feroz, no cree en el ser humano como colectividad sino en él mismo. Es lo único que le queda, por eso dirá: “Hay que desconfiar de todo y de todos. El Gobierno miente. Nos mentía entonces y también ahora. No te puedes fiar del Gobierno. Solo puedes contar con tus propias fuerzas. Eso es lo esencial” (p. 25). Es una primera idea de interés que pone al individuo frente a la institución que se supone que lo representa y la falta de credibilidad le hace tomar la decisión de defenderse por sí mismo. Estaríamos en un estadio anterior a lo que en su momento Hobbes planteaba en su Leviatán, que el poder siempre es ilimitado, indiviso e irrevocable y el individuo que pacta con él lo hace por miedo. Frente a esa visión de que son los intereses de los individuos, sus necesidades y sus deseos los que determinan las instituciones sociales y políticas, aquí ante la pandemia, se rompe este contrato. Algo que en el Leviatán se va creando con un diseño de lo que desde el punto de vista filosófico-jurídico era la génesis del estado moderno. Sin embargo, en la obra descendemos al homo homini lupus est. Su ausencia de estado lo convierte en un depredador porque el miedo al poder superior que los frena ha desaparecido. Plantea, por tanto, una temática de enorme interés. Porque lo importante, como instrumentos del proceso de narración, no son ya tan solo las situaciones o escenas que nos cuenta sino esa óptica inicial del individuo frente al poder, el individuo aislado, el individuo que se autoprotege y solo cree en él mismo. Sabe que está solo.
Hay momentos en que existe una resistencia al poder basada en los libros tanto como una negación del elemento humano: “En la vida diaria hay poca gente interesante” (p. 31). Aparentemente puede dar la sensación de que esta soledad es negativa, pero él se encuentra feliz en ella: “Me siento más libre que nunca” (p. 32). Lo que le permite ir ahondando en el análisis social y descubrimos su no creencia en el ser humano, su aislamiento también como modelo vital. Toda su existencia la defiende como un modelo de precaución, prudencia y astucia, y su modelo Robinson Crusoe lo repite una y otra vez y la felicidad que conlleva la lectura como bálsamo existencial y siempre con su enfrentamiento constante a las estructuras de poder: “Mi madriguera, donde yo decido, donde no hay más Gobierno que el mío ni otras reglas que las que yo promulgo” (p. 39).
No obstante, incluso en la tragedia, él se encuentra que esta existencia es favorable para él, se siente a gusto viviendo esta experiencia y el silencio no es óbice para él ni lo cotidiano que considera una bendición. Aparentemente no hay peligros cercanos, pero sí muestra una absoluta fe en su modelo existencial, una absoluta nitidez y cómo, al recordar su vida pasada, se consideraba acaso más aislado que en esos momentos, poniendo así frente al espejo la existencia de muchas personas, sobre todo en las grandes ciudades: “Porque es más doloroso caminar entre la gente sabiendo que a todos les eres indiferente” (p. 61). No cree en la empatía, que niega como característica del ser humano (la considera “un invento moderno”), en cambio, considera que estamos “diseñados para la supervivencia”.
Este aislamiento le permite adentrarse en un modelo vital (en periodo de pandemia) que alaba y en el que se siente plenamente integrado. Es obvio que la seguridad (frente a la no creencia ni en el estado ni sus congéneres) se la dan las armas, de las que es un gran defensor. Un modelo que está muy instalado en muchos países donde el estado no es fuerte, o incluso siendo fuerte existe la mentalidad de que siendo el hombre un lobo para el hombre debe protegerse con las armas. No obstante, reconoce que cuando el orden cayó, la violencia se adueñó de todo: “La violencia que había estado confinada en el alma se desbordó” (p. 73). Y las bandas violentas se adueñaron de todo. Podríamos pensar en una aparente contradicción porque la violencia del estado para evitar males sociales deja de existir y se traslada a manos privadas, de cada ser humano, que se convierte en su único valedor o de grupos incontrolados. Y de aquel pacto al que se refería Hobbes, llegamos a la inexistencia del mismo y la vuelta a un estado de naturaleza salvaje en el que él cree.
En su obra es constante esa esfera ensayística y reflexiva que nos permite adentrarnos en sus argumentos que están defendidos con contundencia y dogmatismo, que nos recuerda por momentos a muchos seres anarquistas presentes en la narrativa de Baroja.
Finalmente decide salir de su aislamiento, siente que su vida está sin contenido y por tanto que así “no es una vida”, y recapacita y considera que ha sido demasiado egoísta “y ese sentimiento no me ha traído la satisfacción que antes me producía” (p. 93). Se está produciendo un cambio en su visión dogmática y decide salir al exterior. Pero en ese primer contacto solo descubre lo que esperaba: violencia. Y reconoce que además de su visión individual hay en él (lo dice por primera vez) otra idea que lo complementa (y quizá lo comienza a humanizar): “No puedo rehuir la lucha por una causa justa. No me gusta abandonar a su suerte a los inocentes, a los desamparados, a quien, en definitiva, siento que tengo que ayudar” (pp. 114-115). Es decir, se le ha despertado el sentimiento humano, el humanismo y la solidaridad, que al fin y al cabo determinan una de las razones para que el ser humano haya decidido vivir en comunidad.
No les cuento el final para que ustedes puedan adentrarse en la obra con el placer que lo he hecho y la sensación de la construcción de un mundo magníficamente trazado con tan solo leves trazos y un pensamiento directo y claro.
- Francisco Morales Lomas es catedrático de literatura y profesor en la Universidad de Málaga.