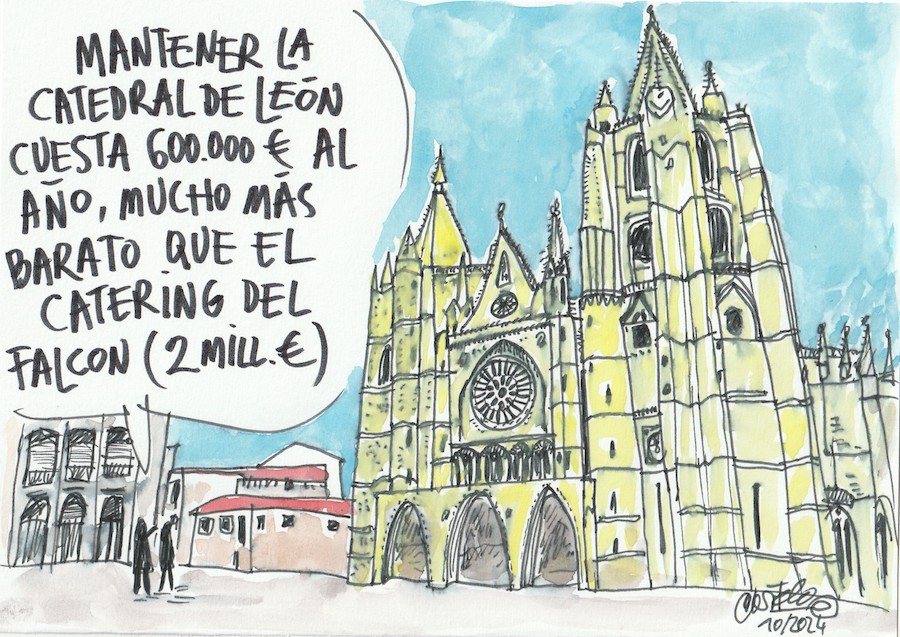[CARTAS] ¿40 años de la Transición o Transición de 40 años?
Escuchaba recientemente a un verdadero maestro del análisis político y de la comunicación manifestar que España está en medio de un momento histórico, en el que estamos asistiendo al «cierre de la llamada Transición» y al «reforzamiento de la democracia». Unas palabras que me han inducido a la reflexión.
Al pueblo español se le vendió, allá por la segunda mitad de la década de 1970, que el tránsito del franquismo a la democracia se resolvía con el refrendo popular de una Constitución que establecía la monarquía parlamentaria, la división de poderes y elecciones libres cada cuatro años como pilares –o clave de bóveda, como ahora gusta decir a acomplejados ignorantes– del Estado. Todo ello impecablemente envuelto en el mejor papel de regalo de la época, y con un lazo que cumpliría una doble función: la ornamental, por un lado, pero la de «atar y dejar bien atada» ad aeternum la caja de las esencias democráticas.
Pero… ¿y si en realidad lo que se produjo en aquellos años fue un pacto/arreglo/componenda entre las todavía vigentes estructuras del régimen y los partidos «democráticos» –incluidos comunistas, socialistas y los, al parecer entonces sólo, nacionalistas–? ¿Y si en lugar de transición lo que se perpetró fue una traición por parte de esos partidos que estaban llamados a traer la democracia a España?
Es fundamental puntualizar que la Constitución española no tiene su origen en un proceso constituyente, el que debería haberse producido si de verdad se hubiese roto con el franquismo. Una prueba bien palpable de que no se rompió con el franquismo, y que no a pocos escandalizará tal afirmación, la encarna Cataluña, donde familias otrora «franquistas» son las mismas que hoy se han tornado «independentistas» con el único fin de mantener el poder.
En 1978, los españoles, por lo tanto, no votan una Constitución emergida de un proceso constituyente; refrendan un texto consensuado por las viejas y las nuevas fuerzas que, más que los pilares de la democracia –la división de poderes y la representación del voto–, recoge más bien una serie de derechos y libertades individuales, como el derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de prensa…
Aunque se reconoce en dicha Carta la monarquía parlamentaria como forma política del Estado y también se habla de la división de poderes, está claro, a la vista de estos últimos 40 años, que dicha división no ha sido efectiva, sino formal –sólo recordar la reforma introducida por el PSOE en 1985, que fulminó a una ya de por sí débil separación de poderes, provoca arcadas–. Y respecto al otro pilar de un estado democrático, el de la representación del voto, nos encontramos con un sistema electoral de listas cerradas en las que los integrantes de las mismas, a quien realmente están representando no es a quienes los han elegido –aunque ellos se harten de decirlo–, sino a quienes les han puesto en ellas, es decir, al «jefe» del partido. Es a él a quien se deben realmente –si quieren volver a estar en las listas– y no al pueblo.
Es por ello que no sólo necesitamos avanzar y reforzar esa división de poderes de manera efectiva, sino que se deben ir también dando pasos para ir introduciendo reformas en la ley electoral y en la ley de partidos, para que éstos dejen de ser lo que son actualmente, estructuras básicas sobre las que se asienta el Estado, en vez de hacerlo éste de forma más efectiva sobre la soberanía del pueblo. Además, dichos partidos están financiados por el propio Estado, lo cual es una aberración que, inexorablemente, no es que conduzca a la corrupción, sino que ésta se encuentra ya en origen.
La siempre recurrente y vitoreada «cultura del pacto», que al pueblo se le ha vendido como «armonía, acuerdo, lo mejor para todos…», no es más que un «pacto», sí, pero del «reparto», no es un pacto para la mejora de los ciudadanos. La «cultura del pacto» es «hoy por ti, mañana por mi»; por eso en los llamados «grandes asuntos de Estado», los dos grandes partidos, pese a echarse los trastos a la cabeza en cuestiones diversas, nunca han tenido problemas para «pactar», por ejemplo, el Poder Judicial, evitar que el Jefe del Estado sea investigado, taparse unos a otros en casos de corrupción… «Pactar» equivale a corrupción.
Estas últimas cuatro décadas, ya desde un punto de vista práctico, han estado regidas por una partitocracia, una oligarquía de partidos sin división efectiva de poderes, sin representación efectiva de los electores, y con derechos y libertades individuales otorgadas –no conquistadas por el pueblo a través de un proceso constituyente; no es lo mismo que un pueblo «conquiste» su libertad a que le sea «otorgada»–.
Ahora bien, ¿todo ésto implica esa necesidad de «dinamitar el régimen del 78» que algunos proclaman? La respuesta es clara. En absoluto. Las mejoras y la evolución no se hacen a golpe de dinamita, y menos cuando tienes una experiencia de más de 40 años que han significado un largo período de paz y prosperidad, quizás único en la turbulenta historia de España.
De aquellos que hablan de «dinamitar» el «régimen del 78», más que del hecho en sí de querer pulverizarlo, lo que preocupa es su verdadera intención de reemplazarlo no precisamente por un escenario de refuerzo y mejora del actual sistema, sino por otro que nada tendría que ver con la democracia y sus valores.
El gran obstáculo a superar es el siguiente. Que estamos en un momento histórico con la peor clase política. Y necesitamos políticos valientes e inteligentes que dejen el pasado a un lado de una vez, cierren este período de Transición y nos dirijan hacia una democracia más efectiva. Podemos estar ante el fin de ciclo de quienes representan a la «vieja» política –algunos ya han caído y otros están amortizados–, para dar paso a una nueva generación de políticos, más en consonancia con una sociedad que quiere dejar atrás el pasado, que luego de cuatro décadas ya es capaz de votar en cada momento lo que cree mejor –sin «prestar» su voto– y que demanda a los políticos soluciones a sus problemas y que traten de hacerles la vida un poco mejor.
Al día siguiente de las recientes elecciones a la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso afirmaba ser consciente de que tenía «mucho voto prestado», sin duda unos términos acuñados por la vieja política, que se irán diluyendo, y que vienen a considerar a los electores como fans o forofos, y no como lo que, a estas alturas de la partida, son realmente: personas en su mayoría que, más allá de ideologías, complejos o fanatismos, se encaminan a las urnas a valorar la gestión de quienes gobiernan y no si son más de derechas, de izquierdas, de centro, más guapos, menos feos…
Parece que en este país, y es una buena señal, la ciudadanía va ya varios pasos por delante de una clase política que, y ésta no es una buena señal, vive alejada de la realidad del pueblo. En democracia, sólo aquellos gobernantes que se acerquen y conozcan la realidad de sus gobernados son los que gozarán de su beneplácito, pues, con errores y aciertos, sólo así, pisando la calle e interactuando con sus conciudadanos, serán capaces de gestionar su día a día porque conocen sus problemas y necesidades.
Tratar de empatizar habitualmente desde un despacho, una tribuna o un coche oficial se llama demagogia, tomadura de pelo. Y cuando tomas el pelo, desprecias y maltratas continuamente a la ciudadanía, ya no podrás pisar la calle mirándole a los ojos.
El Bandido Fendetestas